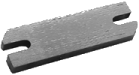Desde ahí arriba, desde
los puentes y galerías que cuelgan del telar, los tramoyistas
curtidos en infinidad de representaciones, se esmeran subiendo y
bajando decorados, y lo hacen acompañando la cadencia de las notas
que brotan de las profundidades del foso de orquesta. Trabajar en el
territorio de las alturas implica enormes dosis de responsabilidad,
que por lo general pasan inadvertidas hasta que ocurre algún
percance indeseable. El telar, ese sitio invisible restringido a unos
pocos con “dotes” que han emprendido la ruta hacía la
desaparición. Compartir telar con un tramoyista que aglutine
habilidades mecánicas, sosiego, prudencia, destreza, responsabilidad
y sensibilidad artística, es hoy casi rogar porque ocurra un
milagro.
Son pocos los tramoyistas
con acceso a manejar alta tecnología, ¿en cuántos teatros la
consola de control de motores puede conectarse para ser manejada
desde el telar? Los tramoyistas han sido relegados de sus diversas
tareas, antes por evolución tecnológica, ya que eran los encargados
de simular los diferentes fenómenos meteorológicos (truenos,
viento, lluvia), y ahora por usurpación, son los técnicos con
perfil eléctrico quienes les han apartado de las maniobras de varas motorizadas.

Los viejos tramoyistas tuvieron poco reconocimiento, sucumbieron bajo
la implacable losa del olvido, yo aún mantengo intactos los recuerdos de
aquellos que construían, reparaban, montaban y desmontaban decorados,
fabricaban las máquinas de vuelos, disponían los utensilios para
que el telón abriera a la veneciana o cayera a la alemana. Esos
viejos tramoyistas eran el alma sobre la que palpitaba la frenética
actividad del teatro en otro tiempo. Artífices de ilusiones. Eran verdaderos constructores
de sueños.